oct 19 2008
La Stasi no cayó a la vez que el muro de Berlín. Aquella siniestra policía del pensamiento aguantó casi dos meses más, y en ese tiempo se llevó a la tumba muchos de sus secretos. Tras el 9 de noviembre de 1989, el día en el que las dos mitades de Berlín volvieron a abrazarse, las trituradoras de papel funcionaron sin descanso en la sede de la policía secreta de la Alemania soviética. No pararon hasta el 15 de enero de 1990, cuando miles de manifestantes tomaron al asalto el edificio al grito de “entregadnos nuestros expedientes, nos pertenecen”.
Algunos historiadores creen que aquel 15 de enero no fue un día heroico sino, en realidad, la fecha del último crimen de la propia Stasi. En la RDA, una de cada cincuenta personas espiaba a sus vecinos para la policía secreta. Sus nombres estaban guardados en aquel edificio. Entre los asaltantes, además de honrados berlineses, también había muchos cómplices del régimen que querían entrar en el archivo para eliminar su propio pasado. Para borrar la memoria.
Pero ni el asalto del 15 de enero ni los dos meses de trituradoras bastaron para destruir el ingente archivo secreto de la Stasi. El monstruo no tuvo tiempo para devorarse a sí mismo. El nuevo Gobierno salvó toneladas de documentos, 33 millones de páginas guardadas en 20.000 bolsas de plástico, que el gran hermano no pudo deglutir.
Hoy, la antigua sede de la Stasi en el numero uno de la calle de los Normandos, en Berlín, alberga un museo de la memoria. Desde 1992, los alemanes pueden consultar, de forma confidencial, su expediente. La mayoría de los datos que aparecen en estos ficheros son, en apariencia, irrelevantes: qué marca de tabaco fuma, qué prefiere para comer. Servían para doblegar la voluntad del interrogado, pues si la policía sabe hasta el color de la ropa interior ¿qué secreto se puede ocultar?
Decenas de miles de alemanes han revisado estos ficheros entre el miedo y la curiosidad. Alemania, forzada por un siniestro siglo XX, es probablemente el país del mundo que mejor conoce la receta para que una sociedad se perdone a sí misma. Y la solución nunca pasa por la amnesia. La represión de la RDA no habría desaparecido si se hubiesen borrado los archivos. Pero que esos ficheros aún existan, que se puedan consultar, es una lección para que la historia no se repita, además de una mínima reparación moral para los cientos de miles de alemanes que pasaron décadas hablando en voz baja hasta debajo de las sábanas de sus dormitorios.
En España no hubo revolución. No cayó ningún muro y la dictadura tuvo tiempo de sobra para borrar las huellas de sangre más flagrantes antes de que llegase la democracia. Para dejar todo atado y bien atado. Con Adolfo Suárez de presidente y Rodolfo Martín Villa al frente del Ministerio de Gobernación (ahora llamado Ministerio del Interior), la Guardia Civil quemó en su cuartel general de la calle Guzmán el Bueno de Madrid miles de documentos comprometedores sobre la represión, traídos de toda España.
Martín Villa -hoy presidente de Sogecable- también ordenó la destrucción de la mayoría de los archivos de la Falange y demás organizaciones del llamado “Movimiento Nacional” en 1977, poco antes de las primeras elecciones democráticas. Según publicó el historiador y político Josep Benet, recientemente fallecido, la quema de archivos fue sistemática. Entre otros ficheros, Martín Villa mandó destruir en 1977 el gran archivo del Movimiento Nacional de Barcelona, donde se guardaba la mayor parte de la documentación sobre la represión franquista en Catalunya. Benet fue elegido a finales de ese mismo año senador por Barcelona y una de sus primeras propuestas parlamentarias fue detener la destrucción de archivos y crear una comisión que se ocupara de salvar los que aún quedaban intactos. El gobierno de Suárez no se dio por aludido.
Pese a los esfuerzos por borrar todo rastro, por casar lo viejo y lo nuevo desde el olvido, muchos archivos se salvaron de la quema. En parte, gracias a la dificultad técnica de eliminar cuarenta años de legajos comprometidos –la burocracia es igual de lenta cuando crea, transforma o destruye–. Pero también porque hubo héroes anónimos que ignoraron la obediencia debida y escondieron algunos de los documentos lejos de las hogueras. Hace unos años, durante una obra para instalar un cable eléctrico en un cuartel del Ejercito, apareció un falso techo lleno de legajos de esos que algunos preferirían que no existiesen. Hace unos meses, alguien encontró en el Archivo General de la Administración, en una docena de cajas olvidadas, un exhaustivo recuento de fosas comunes, pueblo a pueblo, que había hecho el propio régimen franquista durante los años 50.
Todos estos documentos, los que se salvaron de la quema, serán vitales en la investigación que acaba de comenzar Garzón. Ojalá el juez consiga encontrar al minotauro en su laberinto y la Justicia llegue hasta el final, hasta donde no quiso mirar la Transición. Lo tiene muy difícil, pero el camino que recorre es útil aunque no logre terminarlo. Si con esta investigación consigue elaborar un censo de los desaparecidos y fuerza a la Administración a hacer públicos sus archivos sobre la represión, ya será un éxito mayor que la frustrante ley de la Memoria Histórica.
Tanto el censo de la represión como la luz para los archivos no sólo servirían como mínima reparación a las familias de las víctimas, que reclaman algo tan sagrado como poder enterrar a sus muertos. También son imprescindibles para frenar el revisionismo franquista, ése que intenta sanear el arbol genealógico de la derecha dando por buenas las raíces. “Del otro lado hubo muchas más barrabasadas”, dice con impunidad la víctima Manuel Fraga, el presidente fundador del PP. La gran diferencia es que los muertos de su lado, el lado golpista, descansan en camposanto con su honor en el BOE. Mientras tanto, 130.000 desaparecidos ni siquiera existen en los papeles.


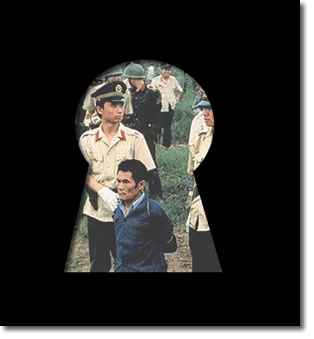
 No se ha difundido su nombre. Sólo que tiene 12 meses, que su madre es nigeriana y que está muy grave, desnutrido y con las quemaduras en la piel que provoca el combustible cuando se mezcla con el agua salada.
No se ha difundido su nombre. Sólo que tiene 12 meses, que su madre es nigeriana y que está muy grave, desnutrido y con las quemaduras en la piel que provoca el combustible cuando se mezcla con el agua salada. 
